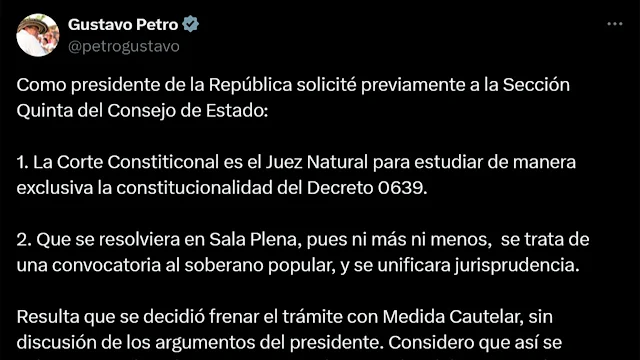Resumen IA. - La Corte Constitucional de Colombia analizó la constitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por la Ley 2086 de 2021. La norma establecía la obligación para los municipios con más de 100.000 habitantes de garantizar la seguridad social en salud y riesgos laborales a los miembros de las Juntas Administradoras Locales (ediles).
El demandante argumentó que esta imposición del legislador violaba el principio de autonomía de las entidades territoriales, ya que obligaba a los municipios a destinar sus propios recursos (endógenos) para cubrir estos gastos, afectando su facultad para decidir sobre la asignación de su presupuesto.
Problema jurídico y fundamentos de la Corte
La Corte se centró en determinar si el legislador podía imponer a los municipios con una población superior a 100.000 habitantes el deber de pagar la seguridad social de sus ediles sin vulnerar la autonomía territorial, consagrada en el artículo 287 de la Constitución.
Para resolverlo, la Sala Plena recordó la importancia de la autonomía territorial y su jurisprudencia sobre la prohibición de que el legislador imponga gastos a las entidades territoriales con sus recursos endógenos, salvo en casos excepcionales y bajo ciertas condiciones. También destacó el derecho fundamental a la seguridad social (artículo 48 de la Constitución), que se basa en los principios de universalidad y solidaridad, buscando proteger a todos los habitantes sin discriminación.
Decisión de la Corte
La Corte llegó a dos conclusiones principales:
Inexequibilidad de la restricción poblacional: La Corte encontró que la norma que limitaba el beneficio de seguridad social a los ediles de municipios con más de 100.000 habitantes era inconstitucional. El tribunal reafirmó su postura, establecida en la Sentencia C-078 de 2018, de que una garantía como la seguridad social no puede ser consagrada basándose en el volumen poblacional, ya que esto va en contra del principio de universalidad. En consecuencia, declaró inexequible la expresión "En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes," del parágrafo demandado.
Exequibilidad condicionada de la norma: A pesar de lo anterior, la Corte también declaró exequible el resto del parágrafo, pero con una importante condición: el pago de la seguridad social de los ediles no puede ser una imposición legal, sino una atribución autónoma de la entidad territorial. La Corte explicó que, si bien la ley no puede obligar a los municipios a asumir este gasto con sus recursos endógenos, sí puede autorizarlos a hacerlo. Esta interpretación respeta la autonomía municipal, permitiendo que cada municipio, si lo considera oportuno y con base en sus recursos, decida si asume o no el pago de la seguridad social para sus ediles, quienes son una categoría especial de servidores públicos.
En resumen, la Corte Constitucional eliminó la discriminación por población para acceder a la seguridad social, pero aclaró que el pago de esta prestación es una opción y no una obligación impuesta por la ley para los municipios, preservando así su autonomía territorial.
-----------------------------------
M.P. José Fernando Reyes Cuartas
Expediente D-15542
Corte Constitucional declaró inexequible la expresión "en aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes," contenida en el primer párrafo del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021. A su vez, declaró exequible el primer párrafo del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021, en el entendido que se trata de una atribución de la entidad territorial, que ejercerá con base en su autonomía.
1. Norma objeto de revisión
“LEY 2086 DE 2021 “Por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan otras disposiciones”
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:
ARTÍCULO 2. Modifica el artículo 119 de la Ley 136 de 1994.
El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 se modifica y adiciona, quedando así:
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrado por no menos de tres (3) ni más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los Concejos municipales. (…)
PARÁGRAFO 2. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción de una póliza de seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Concejo Municipal.
En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras Locales gozarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993. También deberá suscribirles una póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994.
Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en cada período mensual de sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de los beneficios contemplados en el presente artículo. Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán derecho a los beneficios a que se refiere este artículo, desde el momento de su posesión y hasta que concluyan el periodo respectivo (…)”.
2. Decisión
PRIMERO. Declarar inexequible la expresión "En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes," contenida en el primer inciso del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021.
SEGUNDO. Declarar exequible el primer inciso del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021, en el entendido que se trata de una atribución de la entidad territorial, que ejercerá con base en su autonomía.
3. Síntesis de los fundamentos
A la Corte Constitucional le correspondió decidir la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021). El demandante formuló un cargo relativo a la posible vulneración del principio de autonomía de las entidades territoriales derivado de la imposición a los municipios de más de cien mil habitantes del pago de la seguridad social en salud y riesgos laborales de sus ediles. Esto porque, a su juicio, el legislador interfirió en la destinación de los recursos endógenos de los entes territoriales, fuente de la cual se debe asumir dicha carga.
La Sala Plena estableció que el examen constitucional debía girar en torno al primer inciso del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021). En efecto, de la lectura de la demanda y del escrito de subsanación se evidencia que el ciudadano solo reprochó que el legislador interviniera en la destinación de los recursos endógenos de los municipios para el pago de la seguridad social seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, materia regulada solo en ese inciso.
El Tribunal formuló como problema jurídico el siguiente: ¿el primer inciso del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021), desconoce la autonomía de los entes territoriales, consagrada en el artículo 287 de la Constitución, al establecer como obligación de los municipios cuya población supere los cien mil habitantes el deber de pagar la seguridad social en salud y los riesgos laborales a los ediles elegidos para conformar las Juntas Administradoras Locales de su jurisdicción?
La Sala Plena resaltó la extraordinaria importancia de la autonomía territorial y destacó la deuda histórica frente al cumplimiento de las promesas que la Constitución de 1991 consagró en la materia. Adicionalmente, el Tribunal reiteró su jurisprudencia relacionada con: (i) la prohibición hecha al legislador para imponerle erogaciones a los entes territoriales respecto de sus recursos endógenos, (ii) la intervención excepcional del legislador en los recursos endógenos de los entes territoriales y (iii) las condiciones que debe cumplir una interferencia legislativa en la competencia de las entidades territoriales para decidir la destinación de los ingresos corrientes de los municipios.
La Corte también destacó el carácter fundamental del derecho a la seguridad social (artículo 48 constitucional), el cual encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos. Asimismo, reiteró los cimientos sobre los que se erige el derecho a la seguridad social: los principios de universalidad (que busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de seguridad social, sin ninguna forma de discriminación relacionada con el tipo de actividad laboral que ejercen) y solidaridad (que persigue que todas las personas estén protegidas de ciertas contingencias).
Al juzgar la constitucionalidad de la disposición acusada, la Corte determinó que la medida desconoce la regla de decisión fijada en la Sentencia C-078 de 2018. Allí, la Corte reiteró que, si bien el legislador es competente para regular materias relativas al ejercicio de las funciones de los ediles y a las prerrogativas que su ejercicio comporta, ello no puede regularse en función del volumen poblacional, esto es, no es posible consagrar una garantía como la seguridad social en salud y riesgos laborales atendiendo el volumen poblacional, de suerte que no se satisfaga el criterio de la universalidad. En consecuencia, el Tribunal declaró inexequible la expresión "[e]n aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes," contenida en el inciso juzgado.
De otro lado, la Corte resaltó que la vinculación de las personas que prestan sus servicios en las corporaciones públicas (que para el caso bajo análisis corresponde a los ediles) no corresponde, en estricto sentido, a una vinculación laboral. El artículo 123 de la Constitución se refiere a los servidores públicos, y habla de diferentes categorías: las personas vinculadas a las corporaciones públicas (dentro de la cual se encuentran los ediles), los empleados públicos y los trabajadores del Estado. Y así, al tratarse la función cumplida por los ediles, de una categoría constitucional especial de servicio público, el legislador puede adoptar distintos mecanismos de respuesta frente a los requerimientos que estos servidores tienen, así se preceptúe la inexistencia de una vinculación laboral. De esta forma, por el hecho de que su nexo con el Estado no corresponda con esa especie de vínculo, no se desprende la conclusión de que estos servidores carezcan del derecho a la seguridad social. Por el contrario, la Constitución (en su artículo 123 superior) reconoce que los ediles pertenecen a una categoría especial de servidor público -esto es, vinculados a las corporaciones públicas-, lo que genera que el ordenamiento jurídico plantee respuestas especiales frente a esa vinculación.
La Sala Plena también puso de presente que, respecto del servicio público brindado por los ediles a un municipio o distrito, se reconoció la facultad de los entes territoriales de pagar sus honorarios mediante recursos endógenos (en los términos señalados en el inciso 3 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 1 de la Ley 2086 de 2021). Esto derivado del beneficio que reciben de manera exclusiva esos entes territoriales por el servicio prestado.
Conforme a ello, el Tribunal determinó que el legislador también pueda consagrar (por mandato del artículo 48 superior) que, independientemente de que exista, o no, vínculo laboral -tal y como lo determina el parágrafo demandado-, si los entes territoriales de manera autónoma asumen el pago de los honorarios, también puedan asumir -a través de los mismos recursos- el pago de la seguridad social de sus ediles.
La Sala Plena concluyó que, ciertamente, la ley no puede imponer a los entes territoriales pago de la seguridad social de los ediles con recursos endógenos, por atentar ello contra su autonomía territorial, pero que ello no obsta para que autónomamente puedan hacerlo si ese es su querer, justamente en uso de la referida autonomía. De allí que se trate entonces de una autorización de pago y no de una imposición.
A partir de lo anterior, la Corte declaró exequible el primer inciso del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de 2021, bajo el entendido de que, el pago de la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, es una atribución de la entidad territorial, la cual ejercerá con base en su autonomía, pero que ciertamente no puede imponerse por la ley su pago como algo imperativo, al interferir ello con el principio de autonomía territorial.




 La Sala Segunda de Revisión protegió los derechos al debido proceso, a la restitución de tierras y a la dignidad humana de Pedro y Juana Pérez, víctimas del conflicto armado, a quienes les negaron la restitución por equivalente de un predio en similares condiciones al que les fue adjudicado en sentencia judicial.
La Sala Segunda de Revisión protegió los derechos al debido proceso, a la restitución de tierras y a la dignidad humana de Pedro y Juana Pérez, víctimas del conflicto armado, a quienes les negaron la restitución por equivalente de un predio en similares condiciones al que les fue adjudicado en sentencia judicial.